Voces al margen: el lado incómodo del teatro cubano contemporáneo
La luz corta de un reflector cae sobre un escenario vacío. Afuera, el país sigue su rutina, pero aquí dentro el teatro cubano ha sido tanto tribuna como trinchera, herramienta de educación, propaganda o crítica, dependiendo de su contexto desde la Revolución de 1959. Sin embargo, las estructuras de poder, representación y acceso han tendido históricamente a reforzar ciertos discursos oficiales, dejando otras voces —las de los homosexuales, los pobres, los enfermos mentales, los cuerpos no normativos— relegadas al margen o directamente silenciadas.

En este sentido, las dramaturgias marginales no solo tematizan la exclusión: muchas veces surgen desde ella, cuestionando los propios lenguajes y jerarquías del teatro establecido. Hablar de marginalidad en el teatro cubano contemporáneo es enfrentarse a una pregunta que desborda lo puramente estético: ¿quiénes son los cuerpos, las voces y las experiencias que aún hoy se sostienen fuera del centro, en los márgenes? ¿Qué significa representar lo marginal en un país que ha atravesado tantos discursos de igualdad, pero en cuyas grietas florecen silencios, exclusiones y resistencias?
Rine Leal, mayor referente de la crítica teatral en la escena cubana, publicó en 1982 un texto fundamental en la revista «Tablas»: «Marginalismo y Escena Nacional», que marcó un antes y un después. Leal proponía que lo marginal no solo aparece como un tema recurrente; al contrario, se convierte en una zona desde la cual se articula una visión compleja de Cuba, sus conflictos y contradicciones. Parto de esta mirada no para repetirla, sino para abrir nuevas preguntas sobre el teatro actual.
Entiendo la marginalidad en el teatro cubano contemporáneo como algo que ha dejado de ser simplemente «lo otro», lo excluido o periférico, para convertirse en una presencia cotidiana y compleja en la escena, muchas veces sin que los propios creadores se den cuenta. Y, por supuesto, no es una categoría teatral. Ya no es solo un tema puntual, sino un territorio donde se entrelazan silencios, resistencias y contradicciones que desafían el discurso oficial de igualdad. La marginalidad se vuelve entonces un modo de estar en el teatro: una insubordinación constante que atraviesa desde lo estético hasta lo simbólico y afectivo.
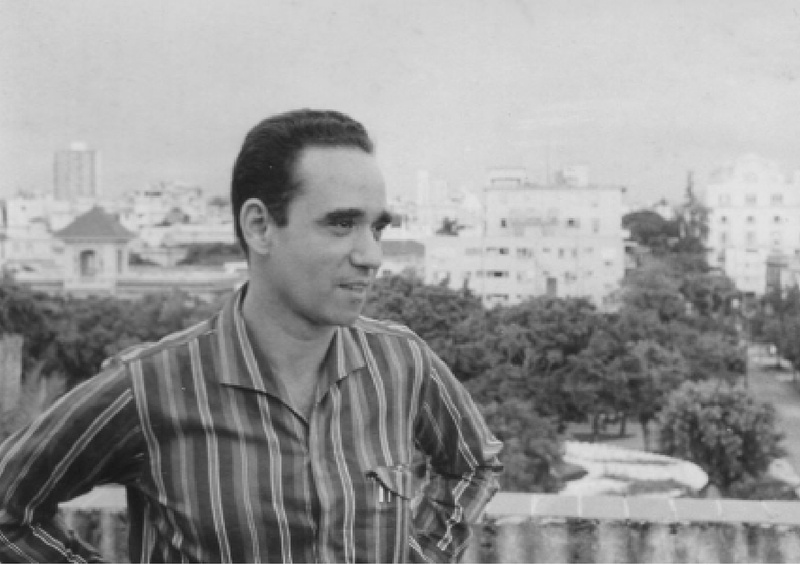
Un ejemplo vivo de esta marginalidad es «Kilómetro Cero», obra escrita y dirigida por Liliana Lam, basada en el libro «Pingueros en La Habana» de Julio César González Pagés, que reúne historias reales de jóvenes que se dedican a la prostitución masculina en la capital. La obra aborda un tema «delicado» que no había sido trabajado en el teatro más clásico y convencional de manera tan amplia, al estar asociado al «bajo mundo» o a lo anticultural. En esta ocasión, el teatro —que siempre ha sido el filtro más medido para reflejar la realidad— se abrió a brindarnos una mirada de lo mundano y puramente real, que lo acerca más al cine cubano contemporáneo que al teatro tradicional.
Tuve la oportunidad de apreciar la obra tres veces y pude constatar la aceptación del público. Esta parte de algo que se percibe como semejante, donde los espectadores se ven reflejados, aunque no todos hayan pasado por esas experiencias: basta con escucharlas, verlas o simplemente saber que existen.
Pero esta obra no es el único ejemplo. Irán Capote, joven dramaturgo graduado de la Universidad de las Artes (ISA), tiene en varios de sus textos la marca de lo marginal. Muchas veces no de manera intencional o directa, pero sí como un tema recurrente en piezas como «Medea Prefabricada», «Eau de Toilette», «Toska» o «Este Tren se llama Deseo». En esta última, que se presentó hace algunos meses en la sala Tito Junco del Centro Cultural Bertolt Brecht, lo marginal aparece de manera abyecta.
Se trata de una puesta en escena reescrita a partir de la conocida obra clásica estadounidense «Un Tranvía llamado Deseo», de Tennessee Williams. Los mismos roles, pero con personajes totalmente adaptados a la Cuba actual: con una mirada fuerte y sin filtros, desnudos en escena, lenguaje callejero que por momentos es vulgar, personajes que no guardan las formas y que no intentan escapar de la marginalidad social que los acompaña. Tampoco la abrazan: simplemente conviven con ella, muchas veces sin saber que existe.

¿Quién hubiera pensado escuchar un «pinga» sobre las tablas? No es solo este detalle lo curioso, sino el hecho de que el público lo celebraba, entusiasmado de ver reflejado lo que hay en sus casas, en la de sus vecinos o en la esquina de la cuadra. Una puesta en escena que incluye en su banda sonora música de J Balvin y Bad Bunny en una escena de sexo es muestra de que los tiempos y las formas han cambiado.
Estas obras no son los únicos casos, pero sería demasiado extenso citarlas todas en este artículo.
No podemos negar que la presencia de cuerpos y voces antes relegadas al silencio en la escena cubana representa, en cierta medida, un avance hacia la visibilidad. Sin embargo, esta visibilidad ¿es realmente un triunfo o se ha convertido en una forma sutil de renegación social? Porque cuando lo marginal se institucionaliza, cuando lo que antes era un grito desde el borde pasa a ser una fórmula repetida, corre el riesgo de perder su fuerza disruptiva y transformadora. El teatro podría entonces reproducir más las expectativas de la sociedad oficial que desafiarla.

Entonces surge la pregunta: ¿refleja el teatro a la sociedad o la sociedad al teatro? La respuesta no es simple ni lineal. El teatro es espejo, pero también es mirada crítica, caja de resonancia, campo de batalla. La sociedad cubana está llena de contradicciones y el teatro no puede sino convivir con ellas, reproducirlas y a la vez tensionarlas.
Desde mi punto de vista, el teatro que habla desde la marginalidad auténtica debe resistir esa normalización fácil, debe preservar la incertidumbre y el desasosiego, no permitir que se convierta en un lugar cómodo o aceptado. Solo así puede seguir siendo un espacio de insubordinación, un territorio de preguntas y no de respuestas complacientes.
La marginalidad auténtica no es un refugio ni una etiqueta, sino un constante acto de insubordinación. Tal vez lo marginal ya no exista; tal vez seamos nosotros, de pie frente a la escena, quienes vivimos al margen.
Ihara Torres




