A propósito de Nicolás Guillén
En el presente texto volaremos en la memoria hacia las primeras zonas escriturales de nuestro poeta nacional Nicolás Guillén, nacido el 10 de julio de 1902 en La Habana y fallecido el 16 de julio de 1989. Premio Nacional de Literatura de Cuba, periodista, activista y, sobre todo, poeta afrodescendiente que abordó con esmero los procesos de transculturación de nuestro país y colocó en la talla universal nuestras letras. Por lo cual, veremos esa zona fundacional de tal germen poético, a propósito del natalicio de su autor.

Poco después del inicio de las vanguardias de los años veinte del siglo pasado en nuestra nación, se establece de manera irruptora un tipo de poesía que, dentro de sus denominaciones, se encuentra la de afrocubana o negra. Poesía negra que, no como una moda, ha de cultivar Nicolás Guillén. En tal sentido, es una tendencia que coloca su principal interés en las problemáticas sociales y, a decir de Retamar, en la figura del negro como punto de vista o sujeto lírico. No en vano esta figura es parte indispensable del cuerpo de nuestra cultura nacional, y es en esa dirección que Guillén rescata sus valores para reconducir el arte cubano hacia una integración identitaria.
Existieron antecedentes de esta forma particular de la poesía en la isla, como el creciente interés por lo africano a comienzos del siglo XX en Europa, o más directamente publicaciones de poetas de América como Luis Palés Matos, con sus sonetos Danzarina Africana, o Ildefonso P. Valdés, con La guitarra de los negros, que se dieron a conocer con poemas negros en nuestra Revista Avance, en 1927. Así como en el tránsito de algunos poetas puristas hacia esta tendencia, como es el caso de Emilio Ballagas con Elegía a María Belén Chacón, aunque como iniciador de este camino en Cuba tenemos a Ramón Guirao con su Bailadora de rumba, publicado en el Suplemento del Diario de la Marina, en 1928.
Muchos otros son los autores, pero ninguno lleva el lirismo de sus textos al punto que Guillén, quien es ampliamente reconocido como la más importante voz en Hispanoamérica. Para ello le valió su primer poemario, publicado en 1930: Motivos de son. Es menester esta vuelta a sus primeros pasos para comprender su importancia. Este sería el germen que, un año después, veríamos en Sóngoro-Cosongo, en West Indies Ltd. en 1934, y en el resto de su producción, aunque dentro del proceso revolucionario de 1959 se procuró eliminar la discriminación hacia hombres y mujeres de tez oscura.

Pero el valor de transformación de la lengua castellana —es decir, del colonizador europeo— tiene mayor resonancia y desligue en Motivos de son. Es así como, en términos morfológicos y fonéticos, mediante la asunción de estructuras de géneros musicales populares como el son, la lengua se deforma y se conforma hacia su mezcla mayor en estos textos, sumando en primer orden la lengua bozal y la identidad del sujeto negro como eje. Su retrato comprende, como lo hizo la vanguardia pictórica europea, un nuevo tipo de belleza, una estética que no puede enmarcarse en el perfil blanco.
Está el poema que encabeza Motivos de son, Negro Bembón. Se trata de un negro al que el autor interpela para desgajar de él sus mayores complejos, asimismo su actitud al querer parecer blanco con el objeto de camuflarse en una zona superior del estamento social. Es de señalar que, en el siglo XIX, abolida la esclavitud, los negros solían ir descalzos y con un par de zapatos en alto para ostentar algo de importancia. Este tipo de sujeto es retratado ya por Pancho Fernández en el bufo catedrático, pero aquí adquiere un tono más crudo y apagado al modus vivendi republicano, así como el máximo vuelo lírico dentro del coloquialismo.
Es también el elemento social parte de la mezcla que aglutina este texto y el poemario todo. Debemos señalar que nos hallamos en un contexto de profundas implicaciones sociopolíticas y posteriores consecuencias, a partir del mandato dictatorial de Gerardo Machado. La denuncia, que también es heredera inmediata de los poetas minoristas, aquí toma la justa coherencia que abarca problemáticas locales, económicas como el desempleo, el rechazo a pesar de la abolición de la esclavitud, y llega al fin hasta la postura descolonizadora tanto en aspectos formales como temáticos.
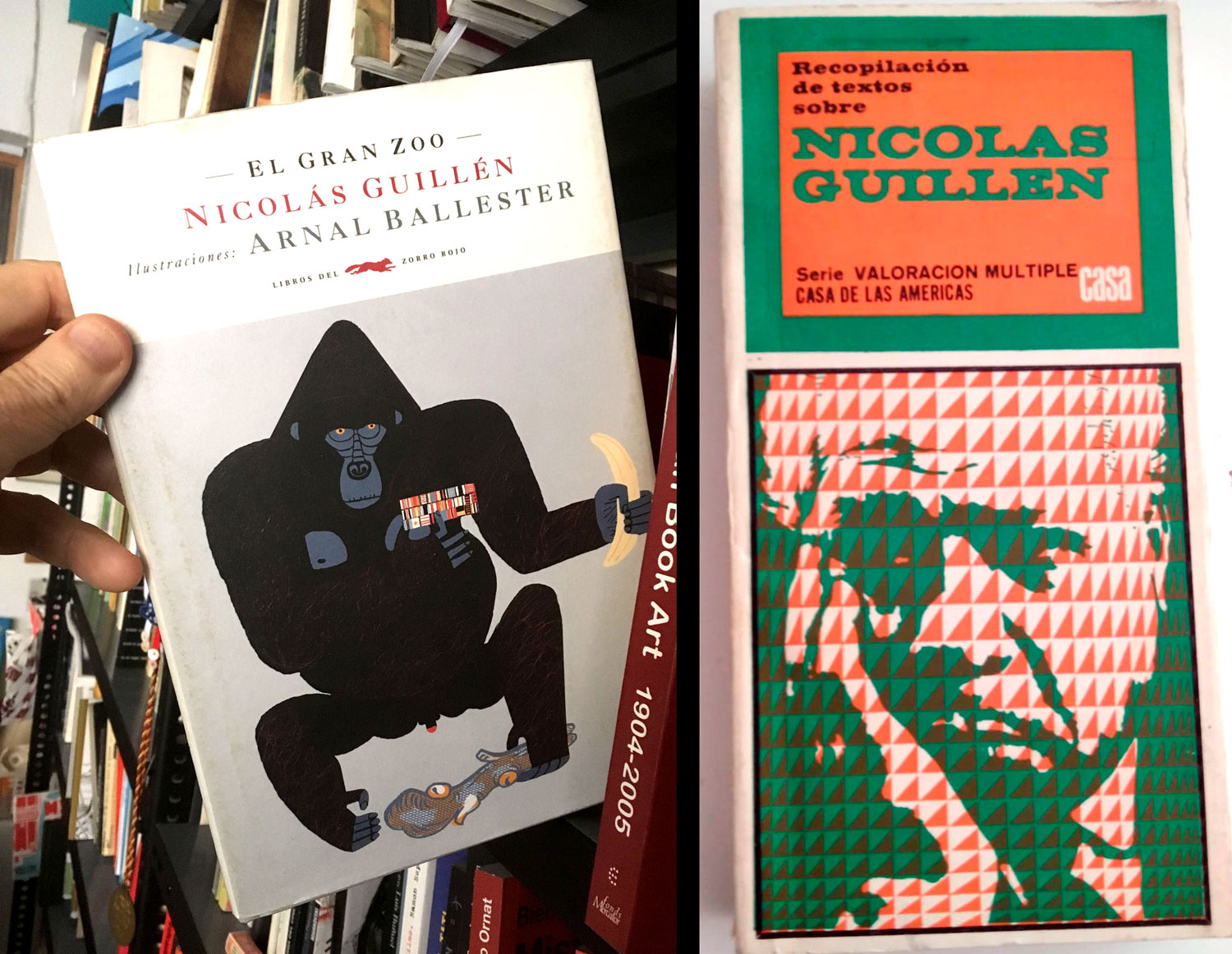
No es menos cierto que son interminables los estímulos para que nacieran este conjunto de poemas, pero es interesante denotar cómo el propio autor identifica al Sexteto Habanero y al Trío Matamoros entre ellos. Es esta, como ha sido mencionado, la música del pueblo, sobre todo del interior del país, la expresión no aburguesada, la no incluida en lujosos eventos y salones, de la cual se apropia para también desde ese lugar periférico atacar las estructuras de poder imperantes.
Por todo ello, el ritmo popular como continente del contexto particular en cada poema, lo cotidiano en el habla y situación dada, sumado a la estructuración de estos textos, impone un nuevo canon ya lejos de la producción modernista, posmodernista y de primera vanguardia en la Isla.
Guillén transita en su posterior y abarcadora obra lugares ya diferenciados de este primer cuaderno, pero que siempre compartirán el sentido de lo nacional como búsqueda perenne en relación con los distintos contextos atravesados por nuestro país. Funge así como cronista universal, cuando busca no solo en nuestras aguas, sino en la amplia escala de la vida del hombre, desde el continente africano hasta Nuestra América.
Es digno de ser visitado en su próximo natalicio y en cuanto espacio pueda concedérsele, en tanto universo y parte indispensable de esas tantas voces que se sumaron a la lucha estética y a la vindicación del sentimiento nacional, de ese gen que nos hermana a cualquier distancia espacial o temporal.
Artículo: Manuel Peláez




